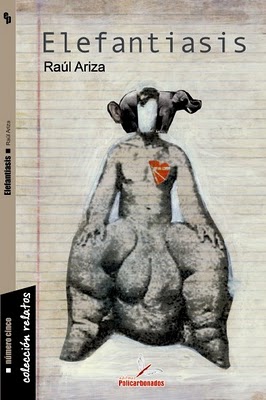Una regla del cine, no absoluta pero sí de aplicación mayoritariamente probada, dice que «menos es más». Una de las más pertinentes muestras de este principio es esta película, de título completo Persecución y asesinato de Jean Paul Marat representado por el grupo teatral de la Casa de Salud de Charenton bajo la dirección del Marqués de Sade, dirigida por Peter Brook, maestro británico de la dirección de escena, a partir de la obra de Peter Weiss, uno de los grandes renovadores del teatro contemporáneo. Propuesta arriesgada pero de lo más sugestiva y, en último término, efectiva, que, tomando como principio las representaciones de la obra dirigidas por Brook, traslada su argumento a celuloide sin renunciar a sus raíces escénicas, configurando un híbrido de cine y teatro, de drama clásico y farsa musical, que aúna innovación formal, divulgación histórica y contenido crítico en su aparente caos organizado. Construida como un laberíntico juego de cajas chinas, en Marat/Sade confluyen distintos niveles de ficción: el espectador asiste a lo que acontece en el manicomio de Charenton el 13 de julio de 1808, donde, con motivo de la visita de un grupo de aristócratas y bajo los auspicios del director de la institución, se organiza una función teatral en la que los internos van a representar para sus visitantes (a los que no se ve, excepto en el caso del director y su familia, pero cuyas reacciones se perciben) una obra de teatro sobre la muerte de Marat a manos de Charlotte Corday escrita y dirigida por el más ilustre paciente de Charenton, el Márqués de Sade. Así, una película basada en una obra teatral cuenta la historia de una representación teatral para un grupo de público noble que va a ocupar el mismo puesto que el espectador cinematográfico, en un contexto histórico (en el habitual registro de lectura de la historia contada en términos novelísticos, es decir, codificada como ficción) que precisa ser explicado. Así, obra y película retroceden hasta los días de agitación revolucionaria de 1793, sin salir de los baños de Charenton, para recrear teatralmente un fresco histórico que se proyecta hasta el imperio de Bonaparte del momento de la representación (que ejerce de trasunto del tiempo en que el espectador cinematográfico contempla la película, ya sea 1967 u hoy mismo, ya que sus temas y reflexiones son imperecederos), y que, funcionando en distintos planos paralelos, teje una red de reflexiones sobre la política y la historia, la censura y la violencia, el sexo y la locura, y que combina lenguajes cinematográficos y teatrales que, desde aquella frontera entre los siglos XVIII y XIX, entre el Antiguo Régimen y el mundo contemporáneo, salta (en particular, gracias a las canciones propias del musical moderno, aun con letras alusivas a la Revolución) hasta el momento del rodaje, el último tercio del siglo XX.
Esta riqueza conceptual de la puesta en escena va acompañada de una engañosa sencillez formal que descarta toda posibilidad de limitarse al mero teatro filmado (en particular, a través de la alternancia de planos y contraplanos con planos secuencia, que confiere al conjunto gran versatilidad y un ritmo frenético). Concentrada en un único escenario, los baños del manicomio de Charenton (único lugar apto, por su disposición y sus dimensiones, para dar cabida a todos los medios humanos y materiales necesarios para la representación), la posición del público subraya la doble naturaleza teatral y cinematográfica de la adaptación de Brook: mientras que los visitantes del manicomio, quienes «asisten en verdad» a la representación de la obra de Sade en el verano de 1808, ocupan unas butacas colocadas frente a los intérpretes, de los que están separados, es decir, protegidos (como los pacientes de ellos), por una reja carcelaria, el público cinematográfico penetra en el interior de la estancia junto a la cámara que sigue a los personajes, gira en torno a ellos, se acerca a sus rostros, corta a su antojo para mostrarnos sus acciones y reacciones (siempre dentro de la jaula, donde también se sitúan el director, su esposa y su hija, casi nunca en el lado del público salvo en algún que otro plano general que permite ver sus cabezas o sus movimientos), centra su atención con planos detalle, juega a fragmentar el espacio escénico, es decir, a multiplicarlo (se superponen el espacio del espectador cinematográfico; el espacio del manicomio, con la sala en penumbra y la claridad dentro de los barrotes; el espacio escénico, es decir, la sala de baño más allá de la verja protectora; y, dentro de este, el subespacio físico del director del manicomio y su familia; el subespacio de Marat en su bañera; el subespacio alegórico del periodo histórico que se representa; y el subespacio del primer plano de la cámara, a la que algunos personajes se dirigen directamente), para otorgar a la película (la que ve el espectador cinematográfico, no el público de Charenton) mayor dinamismo. En el interior de esa enorme celda se encuentra también el autor y director de la obra, el «divino» Marqués (Patrick Magee), que también es actor, en menor medida para el público que se encuentra en Charenton que para el espectador cinematográfico, y que entra y sale de su propia obra, aunque no de la celda. Así, la acertada máxima de que no es tan importante (como nunca lo es en el cine) lo que se cuenta como la forma en que se cuenta alcanza en esta película de Peter Brook una de sus expresiones más palmarias. El argumento, la base ideológica de la obra, también se somete a esta mezcolanza de tonos, formas, prismas y relaciones entre tiempos y espacios, se construye en forma de collage, pero no carece de agudeza y profundidad en la presentación de los verdaderos temas que Sade aborda bajo el pretexto de explicar las razones que llevaron al asesinato de Marat, y que pueden resumirse en la paradoja que implica la idea de libertad individual.
Esta idea básica se analiza desde diferentes planos superpuestos. En primer lugar, el del teatro mismo. La representación se realiza en la cárcel, teórica y literal, del espacio escénico (y del encuadre cinematográfico), delimitado por una reja penitenciaria, a su vez situado entre los muros de un manicomio cuyos internos viven aislados del exterior, recluidos, prisioneros. Sin embargo, para los pacientes, la oportunidad de romper la monotonía de sus tristes vidas en el manicomio y los propios límites de sus respectivas patologías representando una obra teatral, con su lectura, sus ensayos previos y demás, significa un breve hálito de libertad dentro de un régimen disciplinario por lo general insano, inhumano, por más que las nuevas ideas revolucionarias trataran de suavizar las condiciones de internamiento en esta clase de centros. Paradójicamente, aun reduciendo su capacidad de movilidad, limitándose a un único espacio y a la obligación de ceñirse al argumento, al texto y a los movimientos ensayados, a las canciones y a su letra, esos pacientes acceden a una mayor libertad de la que disfrutan en su vida ordinaria. En segundo término, la obra de Sade propiamente dicha que los pacientes representan aborda la idea de la degeneración revolucionaria (fácilmente testada por el espectador contemporáneo en su realidad cotidiana), relatando los hechos que se fueron produciendo a partir de 1793 hasta el reinado del terror y destacando la paradoja de la libertad buscada y defendida a través de la represión y la muerte organizada, premeditada, en la eliminación física de los obtáculos humanos que impiden alcanzar los objetivos idealizados. En este punto cobra absoluto protagonismo la figura (del paciente que hace) de Marat (Ian Richardson), jacobino que defiende los métodos extremistas para lograr la consecución de los teóricos fines revolucionarios, en contraposición a (la paciente que hace de) Charlotte Corday (Glenda Jackson), que se propone liberar a la Revolución de su extremismo, pese a lo cual utiliza sus mismos métodos violentos (el apuñalamiento a traición), y al propio Sade, que persiguiendo idénticos objetivos, censura esos métodos en lo que supone un nuevo giro a la narrativa poliédrica de la película y la obra: Sade es personaje de su propia pieza teatral, expresa sus ideas a través de su discurso, al tiempo que se enzarza con otro personaje creado por él, su Marat de ficción construido a semejanza del real que él conoció y trató, que manifiesta y da las razones de las ideas opuestas. En tercer lugar, la obra presenta la paradoja histórica de una Revolución que, en nombre de las libertades y los derechos ciudadanos insuflados por los nuevos aires de la Ilustración, terminó derivando en un Imperio dirigido por la unipersonal mano de hierro del emperador Bonaparte, que sometió a media Europa por las armas y colocó a miembros de su propia familia como jefes de estado de países satélites. De este modo, se refleja la ironía de que la búsqueda de la libertad a través de la cultura, la ciencia, la investigación, la observación de la naturaleza y la profundización en el hombre y sus circunstancias como centro del Universo no derivó en otra cosa que en la oscuridad, en la dictadura, en la cárcel colectiva, cara y cruz de una misma moneda o, dicho de otro modo, poniendo en primer plano las tinieblas que arrastra toda luz asociada al progreso. En el cuarto nivel, como consecuencia de lo anterior, nos encontramos con un director del manicomio que ejerce la censura instantánea: en cada momento en que en la obra acontece o se dice algo (contra el Imperio, contra Bonaparte, contra el Estado, contra el clima de represión y violencia, contra las campañas militares francesas…) que previamente se ha pactado eliminar para la obtención del permiso de representación, interrumpe la obra, censura el contenido, exige su eliminación o reprime su fraudulenta presentación vulnerando una prohibición anterior (tarde, porque tanto el público de Charenton como el de la película ya han presenciado el fragmento prohibido), lo que se traduce en sucesivas amenazas de suspensión de la función. Todavía existe una lectura más acerca de esta paradoja de la libertad, la idea sadiana (que tantos frutos dio, por ejemplo, en la obra literaria y cinematográfica de Luis Buñuel) de que, aunque existan periodos en los que el ser humano pueda librarse de las ataduras de la religión, la política, la familia, el estado, y todas las connotaciones morales e ideológicas a ellos asociados, nunca podrá ser enteramente libre fuera de su propia imaginación. Y una más, desde el punto de vista formal: aunque la obra se sitúa en 1808 y describe un arco temporal que llega a esa fecha desde 1793, las canciones que interpreta el coro de internos, muy maquillado y caracterizado grotescamente como chusma revolucionaria, y que sirven para hacer progresar el relato histórico, son absolutamente contemporáneas, próximas al cabaret y al musical cinematográfico tradicional, por más que sus letras sí resulten alusivas al periodo histórico que refieren. La conclusión en la que confluyen todos estos distintos enfoques del concepto de libertad y el desarrollo de la obra y de los principios ideológicos y filosóficos que contiene no puede ser otra que la búsqueda de su libertad por parte de los propios pacientes, el estallido de su particular revolución interna, el reinado de la subversión y la destrucción, es decir, la violencia como único sistema de superación de una situación de privación de libertad cuyo desenlace no puede ser otro que otra cárcel, una nueva tiranía, al mismo tiempo que, desde otra perspectiva, atribuye a los revolucionarios la condición de «locos» (y plantea la pregunta de en qué medida lo son quienes no viven tras los muros de Charenton) y viceversa.
Discurso riquísimo y complejo, de lecturas diagonales que se alejan y aproximan hasta encontrar un punto de intersección, la forma de la película responde a su fondo y proyecta en el espectador contemporáneo, de 1967 y de ahora, todo un caudal de reflexiones e interrogantes plenamente vigentes. Entonces, tras la resaca del conflicto mundial y el sufrimiento infligido por los fascismos, en plena Guerra Fría, con los bloques en mitad de un combate ideológico por agenciarse en exclusiva la noción dominante del concepto de libertad; mientras las juventudes de izquierda buscaban en Occidente liberarse del yugo capitalista, del imperialismo norteamericano y de la corrupción de la democracia liberal, la población de los países comunistas huía de ellos cuando podía o padecía las consecuencias de regímenes totalitarios opresivos y criminales erigidos en nombre de la paz y la libertad. Hoy, décadas después de la derrota comunista, basta abrir un periódico o, mejor, asistir a la obra de Charenton pasada por el filtro de Peter Brook para convencerse de su absoluta actualidad. En última instancia, la gran metáfora de Marat/Sade: una obra de teatro representada por unos locos en unos baños que nadie utiliza para salir más limpio.