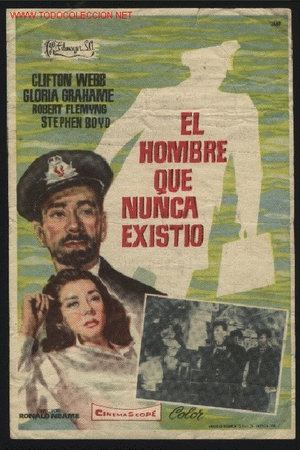Hace unas semanas se cumplieron 50 años del suicidio de George Sanders en un hotel de Castelldefels. De su nota de despedida hay distintas versiones o traducciones, como se contaba en mi novela Cartago Cinema: «Querido mundo: He vivido demasiado tiempo, prolongarlo sería un aburrimiento. Os dejo con vuestros conflictos, vuestra basura, y vuestra mierda fertilizante. O, según otra versión (ni siquiera hay acuerdo en este mundo de hoy a la hora de certificar las últimas palabras de un cristiano pasaportado, aunque –y esto es lo más grave– las haya consignado por escrito, una diferencia de traducción e interpretación solo explicable en caso de que el sujeto en cuestión se hubiera dedicado en vida al ejercicio de la medicina y hubiera anotado el postrero mensaje en una receta): Querido mundo: me marcho porque estoy aburrido. Os dejo con vuestras preocupaciones en esta dulce letrina. Buena suerte«.
En su autobiografía, Memorias de un sinvergüenza profesional, hasta ahora no traducidas al español, suelta perlas como las que siguen:
“En pantalla soy usualmente un cínico de modales exquisitos, cruel con las mujeres e inmune a sus insinuaciones y caprichos. Esa es mi máscara, y me ha servido bien durante 25 años. Pero en realidad soy un sentimental, sobre todo en lo que respecta a mí mismo; siempre al borde de las lágrimas por las emociones más ridículas e invariablemente víctima de la inhumanidad que despliegan a veces las mujeres con los hombres. Es comprensible que haya adoptado esta máscara para proteger mi naturaleza ultrasensible. Y por fortuna no solo me ha protegido sino que me ha dado de comer. Si te cuento todo esto es para que entiendas que aunque en el cine soy invariablemente un hijo de perra, en la vida real soy un chico encantador”.
O, en clave mucho más controvertida:
“Las mujeres son como las enfermedades infecciosas. Una recaída es siempre de enorme gravedad. Mi boda con la enloquecida bruja de Zsa Zsa fue un craso error. Me avergüenza decirlo, porque no se debe golpear a las mujeres, pero yo sí lo hice. En defensa propia, claro está…”.
A pesar de lo cual, la aludida no lo juzgaba con demasiada severidad:
“George fue para mí un hermano, un hijo, un amante, incluso un abuelo. Era irritante y encantador. Inteligente y educado. Un canalla y un caballero. Un hombre que sabía cómo tratar a las mujeres, y cómo torturarlas. Un príncipe desdeñoso, indiferente, remoto y elegantemente despectivo”.
En su libro de memorias, George Sanders habla también con profusión del rodaje en España de Salomón y la reina de Saba (Solomon and Sheba, King Vidor, 1959), en particular del paso del equipo de la película por Zaragoza y por el hoy barrio de Valdespartera, trazado con calles cuyos nombres responden a títulos de películas, empezando por esta. Al menos, a diferencia de las memorias de King Vidor (Un árbol es un árbol), Sanders no menciona en referencia a Zaragoza ningún exotismo climático absurdo del tipo «estación de las lluvias», aunque sí habla de una especie de «venganza de Moctezuma» maña cuya generalización parece dudosa:
«Mi estancia en Londres estaba terminando. Ya era septiembre, y el día 15 del mes -el día en que debía comenzar a rodar Salomón y la Reina de Saba en España- se me venía encima, y me llevaron a Madrid y de ahí a Zaragoza, donde me ‘depositaron’ en el Gran Hotel y me acomodaron en una habitación agradable aunque pequeña cuyo cuarto de baño -el punto focal de mi interés- mostraba para mí el enorme e inmediato alivio de un inodoro de eficiencia ejemplar.
El lugar donde íbamos a rodar los exteriores de la película era el campamento militar español de Valdespartera, una vasta llanura abierta a unos quince minutos de camino de Zaragoza. Se decía que durante la guerra civil un total de 12.000 personas fueron asesinadas allí, supuestamente traídas de la ciudad y ametralladas después de serles incautados su dinero y sus propiedades. Los habitantes de Zaragoza todavía estaban resentidos por eso; en consecuencia, nos encontrábamos en una precaria situación, siendo que estábamos proponiendo pisotear lo que virtualmente se consideraba un camposanto.
Pero el campamento nos venía a la perfección, y era definitivamente la ubicación más cómoda y mejor organizada en la que jamás he estado. Los varios edificios militares que rodeaban la llanura fueron invadidos por la compañía y transformados en departamentos de maquillaje, vestuario, almacén y comedor. Este último no sólo era una sala amplia, cómoda, con blancas paredes encaladas, sino que la comida era sin ninguna duda la mejor jamás servida en el lugar, un hecho que pronto fue conocido en la ciudad, y consecuentemente, una invitación para comer en la cafetería se convirtió en un privilegio muy apreciado.
Las comidas eran de cuatro platos servidas con vinos y acabadas con brandy, y eran de una calidad inigualable en la historia filmográfica. Las escenas de batallas dieron empleo a un total de unos tres mil soldados españoles y requerían una organización suprema. Todos necesitaban ser provistos de lanzas, escudos, vestidos, carros, arcos y flechas, y comida. Cuando nos juntábamos de pleno en la batalla era una escena aterradora. Aunque sólo eran batallas ficticias, casi se las podía considerar reales, dada la cantidad de daños y víctimas que se registraron en el rodaje. No menos de doce caballos murieron e innumerables extras fueron llevados al hospital con tobillos rotos, clavículas rotas, o simplemente exhaustos y en shock. Se puede considerar un milagro que no muriera nadie, y en algunos momentos dudé seriamente que yo fuera a sobrevivir la experiencia.
No puedo decir que me comportara con nobleza en el campo de batalla. Mi espada era de goma, mi escudo de fibra de vidrio, mi armadura de ligero papel maché. Todo lo que tenía que hacer era mostrar una cara valiente, y no caerme del carro. Ambas cosas resultaban igualmente difíciles. Poner una cara valiente cuando uno está aterrorizado no es tarea fácil. Si me hubiera caído de espaldas del carro me hubieran pisoteado hasta matarme los caballos que tiraban del carro que nos seguía. Iban galopando a un ritmo de locos sobre un terreno arisco y sólo tenía una correa de cuero a la que disimuladamente sujetarme con la mano izquierda mientras agitaba la espada con la mano derecha. Cómo los protagonistas conseguían hacerlo en su día, con el peso de una auténtica armadura de metal, es algo que está más allá de los poderes de mi limitada imaginación. Tal era la situación que terminaba cada día con una colección de arañazos y moraduras simplemente de rozarme con los laterales y la parte delantera del carro, a pesar de que todas las superficies habían sido recubiertas con espuma de goma para brindarme la máxima protección posible.
Para añadir a mi malestar, por supuesto, sufrí de las molestias estomacales que afectan a la mayoría de los extranjeros que llegan a España, y ciertamente, todos aquellos que se aventuran cerca de Zaragoza, donde las aguas están permanentemente contaminadas.
Una combinación de absoluto terror y estómago revuelto, generalmente, no contribuye mucho a la clase de estado anímico que un actor necesita para representar un actitud heroica.
La explanada de Valdespartera estaba cubierta de polvo fino como la ceniza. Subía tras nuestras ruedas como una columna de humo.
Una de las tomas requería que los soldados de infantería cruzaran diagonalmente el camino de los carros que se acercaban. A causa del polvo que levantábamos no podían vernos muy bien, ni nosotros a ellos. Arrollamos a un hombre joven que no se dio cuenta de cuán cerca estábamos, y por lo tanto, no pudo apartarse a tiempo. Nuestros caballos lo golpearon con las pezuñas y nuestro carro terminó la faena. El conductor de mi carro ni siquiera lo vio, tan concentrado estaba en controlar a los asustados caballos en nuestro desenfreno. Me volví horrorizado y forcé mis ojos para ver a través de la polvareda que se levantaba a nuestro paso la figura inerte que habíamos dejado atrás. Oí la voz de un oficial español, gritándole que se levantara y corriera porque iba a fastidiar la toma. Era tan sólo un muchacho de unos diecinueve años, cumpliendo con lo que se suponía era su servicio militar, e hizo lo que pudo por cumplir la orden. Lo vi levantarse débilmente, dar unos pasos vacilantes, y caer del todo. Una ambulancia lo recogió poco después y se lo llevó al hospital. Dijeron que iba a salir bien de aquello, así que debía estar hecho de buen material.
La cooperación de las autoridades españolas, así como la buena voluntad de los hombres a exponerse al peligro y la dificultad fue auténticamente ejemplar. Si la producción se había alejado de Hollywood, se estaba viendo claramente por qué. La clase de escenas que rodamos en Zaragoza ya no se pueden rodar en Hollywood porque, aparte de la colosal diferencia en coste, los extras no estarían dispuestos a soportar la disciplina y la dureza presentes en las condiciones de rodaje. Era más fácil para ellos hacer cola para cobrar el paro.
El hombre que se quejó menos de las dificultades fue Tyrone Power, quien parecía estar disfrutando del mejor momento de su vida y dio ejemplo a todos con su actitud de fortaleza positiva.
Aún así, a pesar de toda su popularidad, la presencia de Tyrone en Zaragoza no causó el revuelo que provocó la llegada de Gina Lollobrigida.
Es costumbre en Zaragoza, como en todas las ciudades y pueblos de España, que toda la gente salga a dar una vuelta entre las siete y las nueve de la noche por el paseo principal. Es una idea muy práctica porque les da a los hombres la oportunidad de echarles el ojo a las muchachas sin que los asalte la idea de que en alguna cocina o ático recóndito se esconda una Cenicienta a la que nunca llegarán a conocer.
La tarde que llegaba Gina Lollobrigida hubo un cambio sin precedentes en esta costumbre ancestral. La ruta entera de mirones paseantes se dio cita en torno al Gran Hotel, que quedaba como a dos manzanas del paseo principal. La multitud nunca llegó a ver a Gina Lollobrigida excepto por un breve instante o dos mientras se apresuraba a salir del coche y entrar al hotel. El griterío que se escuchó fue ensordecedor. Resonó como la voz de cien mil leones hambrientos de mal humor, y me dieron ganas de esconderme bajo la colcha de la cama, castañeteando los dientes como un mono congelado.
A unas 12 millas de Zaragoza (16 km) hay una base de las Fuerzas Aéreas Americanas a la que fuimos invitados de vez en cuando por el comandante de la base, el coronel Preston, y donde dimos un concierto la noche del último sábado que estuvimos en Zaragoza.
Fue un concierto improvisado en el cual Tyrone fue la atracción principal del espectáculo. Leyó diez minutos un texto de Thomas Wolfe. Fue muy efectivo y después le persuadí de que memorizara el texto completo para que lo pudiera repetir en la base de Torrejón, cerca de Madrid. Efectivo fue, pero yo pensé que lo sería cien veces más si lo pudiera recitar sin el libro delante. Él estuvo de acuerdo, y se puso a memorizar el capítulo completo de la difícil prosa, no era tarea fácil. Era una cosa que jamás hubiera tenido yo las agallas de intentar. Tres días después apareció en la base en circunstancias un tanto diferentes a las que teníamos planeadas.
El concierto de Zaragoza fue un gran éxito no tanto por lo que hicimos sino por la atmósfera relajada que habíamos conseguido de antemano».