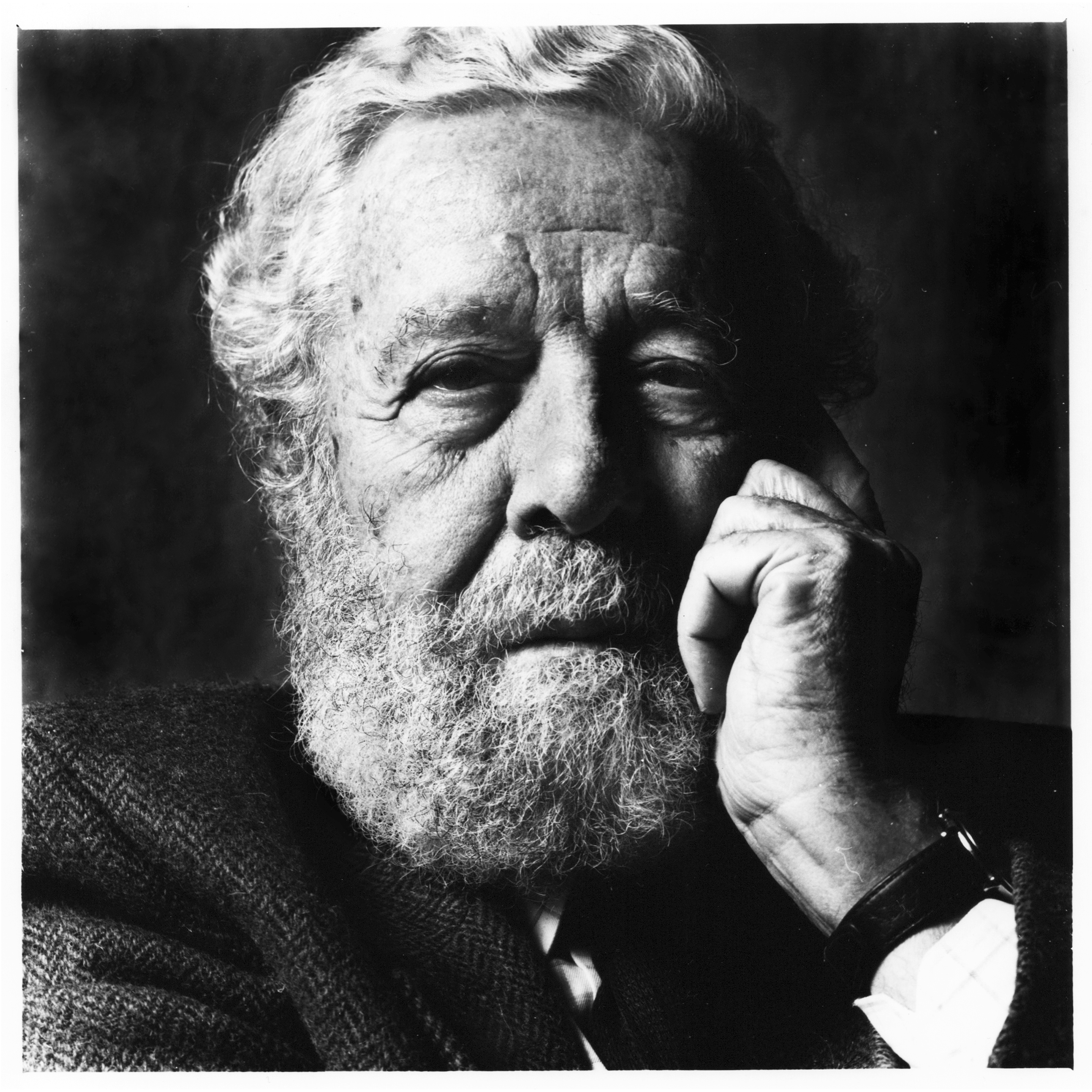
«Yo nunca sé lo que dicen mis películas ni lo que quiero. Yo digo ‘vamos a hacer una película de pobres y ricos’, pero no tengo en ese momento ningún concepto demagógico. Para mí siempre las soluciones políticas del mundo son soluciones estéticas. La lucha de clases, en principio, la veo como un problema estético”.
“Hay obras maestras que lo son por el monumental aburrimiento que provocan”.
«Yo pensaba que lo más jodido de mi vida había sido la censura de Franco. ¡Pues no! Lo más jodido es la pérdida de la memoria”.
«Al llegar a mi cuarta película comprobé que en las dos anteriores, por azar, había metido la palabra ‘austrohúngaro’, que ya de por sí es muy rara, y había salido de una manera lúcida en esas películas. Entonces me dije ‘voy a adoptar esta palabra tan divertida que ya ha salido dos veces’, y la adopté como fetiche, como palabra talismán».
«Era evidente que desde que ganó el Frente Popular se produjo en España una crispación espantosa, y yo veía eso desde mi sitio de solitario. Era una crispación tan grande como la que hay ahora, pero ahora nosotros estamos vacunados contra el fusil y contra la trinchera, pero todo se parece mucho».
«Lo que el estilo es a la persona, la estructura es a la obra.»Al llegar a mi cuarta película comprobé que en las dos anteriores, por azar, había metido la palabra ‘austrohúngaro’, que ya de por sí es muy rara, y había salido de una manera lúcida en esas películas. Entonces me dije: “Voy a adoptar esta palabra tan divertida que ya ha salido dos veces”, y la adopté como fetiche, como palabra talismán. Era evidente que desde que ganó el Frente Popular se produjo en España una crispación espantosa, y yo veía eso desde mi sitio de solitario. Era una crispación tan grande como la que hay ahora, pero ahora nosotros estamos vacunados contra el fusil y contra la trinchera, pero todo se parece mucho».
«Que quede claro que El verdugo no solo es un alegato contra la pena de muerte, que lo es, sino que también quiere explicar las trampas invisibles que nos tiende la sociedad para reducir nuestra libertad».
«El cine es preferentemente ocio. Somos trabajadores del espectáculo. Habría que convencer a nuestros colegas para que dejemos de pertenecer al Ministerio de Cultura y pasemos al de Industria. Que dejemos de vivir de las subvenciones, que son aberrantes y humillantes. Que nos estudien como industria y se haga una reconversión como la de Hunosa, como si fuéramos una fábrica de calzado.
«Toda película empieza a envejecer y deteriorarse el día de su estreno».
«Todo el mundo me dice que Rafael Azcona y yo no debemos trabajar juntos, que a mí no me va, lo mismo que supongo que a Azcona le dirán sus hinchas que no le voy como director, que le va mejor Ferreri, no sé. Pero el caso es que yo por ahora me siento adscrito a su manera de pensar y de sentir las cosas».
«El erotismo es la pornografía vestida por Christian Dior».
«El sonido directo es lo más ‘antiberlanga’ que se ha inventado. Parece que lo inventaron para fastidiarme. Si tienes que mover el decorado de sitio para hacer esos planos-secuencia tan complicados míos y luego colocar todo en su lugar, se hace ruido y eso con sonido directo se oye todo. Hay gente que dice que mis películas hay que verlas dos o tres veces porque hay escenas simultáneas que se puedan perder en una primera visión, puesto que el espectador no es capaz de estar atento a tres cosas a la vez».
«Nunca tengo la sensación de que he perdido un día; un día perdido es un día con otra agenda, la agenda de lo imprevisto».
«Quiero volver a los orígenes del cine: a la improvisación, eliminar esa Gestapo que es el guion, para que de cada plano crezca un pedazo de universo».
«En cuanto a métodos de trabajo, es muy sencillo y reconozco que muy cómodo para mí. Azcona y yo nos reunimos en un café, cada película en un café distinto, los más frecuentados posible y donde haya eso que llaman los castizos ‘una pasa’ entretenida. Vamos discutiendo las cosas, y si es por la mañana, por la tarde se dedica Rafael a escribir la secuencia que hayamos pensado por la mañana, luego la repaso yo y discutimos si hay alguna modificación que hacer o no; generalmente hay cada vez menos, supongo que debido a este alejamiento cada vez mayor que voy teniendo de una labor creadora profunda o porque estoy convencido de que las cosas salen mejor cuanto más vegetativas son».
«La censura te daba mucha imaginación, porque muchas veces ni los censores ni mis amigos del PCE se enteraban de las frases que metía expresamente en la película. Claro, luego me cortaban otras que eran totalmente intrascendentes».
«El hecho de que casi todas mis películas sean corales creo que es sobre todo una costumbre, por lo que habría que concluir que es sobre todo una ‘autoimposición’, pero sin ninguna razón estilística o mensajística. Yo creo que se trata de una limitación, es como cuando no se sabe bailar, que se dice que hay mejores maneras de seducir a las mujeres. Pues igual yo no sé dirigir, lo que hago es poner dos mil personas delante de la cámara para que no se me note que no sé dirigir. Digo yo que debe ser por alguna razón similar. Quizá también porque soy pirotécnico, valenciano, y eso ayuda».
«Dirigir es contar, y si emociona, se ha logrado el arco perfecto».
«Yo tengo fetichismo del pie y del zapato femeninos, no así de las botas. Las botas me eliminan la parte femenina, la parte femenina de seducción. El botín sugiere siempre una dominación del hombre por la mujer».
«Al tercer día de nacer ya me estaba cagando en la sociedad española. Siempre he tenido la sensación de que no iba a tener nada positivo, y he intentado crearme válvulas de escape. La principal es el erotismo, una de las pocas cosas que me asciende desde el nivel del barro y de la mierda de esta sociedad que me ha tocado… Dice Piccoli que soy el Quijote. ¡Tendría que ser el marqués de Sade! Hasta la Guerra Civil yo era un solitario total, no tenía amigos. Tenía la fantasía estúpida de querer ser invisible. Luego llegó la contienda y tuve que salir de casa. En el 36 yo tenía 15 años. Y a los 13 ya sabía qué pasaba en España, porque mi padre era diputado republicano y mi abuelo había sido senador con Sagasta… Mi familia era una familia de políticos, y con ellos supe que la política era una cagada, como todo».
«Sin tener afiliación con ningún partido político fui el director de cine que más sufrió la censura. Fue cruel y espantosa y me hizo vivir muchos momentos dramáticos».
«Me intenté hacer del Partido Egoísta, que creó Tucker, el de los coches, en Estados Unidos. Cuando me quise hacer, ya se había disuelto. Y me quise hacer ciudadano del mundo. Y así me siento, ciudadano del mundo. Cuando acabó la guerra quise hacer una tertulia de falangistas y de anarquistas y de otros partidos. Estaba Pepe Martínez, de Ruedo Ibérico, se juntó Pepe Hierro. Ahora no puede haber tertulias así».
«Pepe Isbert era un verdadero monstruo como actor. Tenía una forma única de estar, de hablar, de mirar, de moverse. Nunca le tuve que explicar un personaje, lo cual era una gran ventaja para mí porque yo nunca sé que decir a los actores de sus personajes. Se aprendía el papel enseguida y se amoldaba muy bien a mis improvisaciones».
«En el cine he querido contar lo que me ha salido. Lo que hay en mis películas es pesimismo, aunque he tenido la suerte de recubrirlo con un sainete cómico… Busco situaciones que no sean cotidianas, que sean disparatadas. Pero algunas se han dado. En la Guerra Civil fui a un palacio en el que había vivido un marqués que guardaba fotos en las que se le veía follando, y guardaba tarritos que almacenaban vello púbico. Los guardaba en tubos de aspirina, y yo saqué eso en La escopeta nacional. ¡Si lo hubiera hecho Duchamp imagínate lo que hubiera valido!»
«El erotismo me apasiona pero es muy difícil rodarlo, ya que el vehículo mejor para su transmisión es la novela».
«A María Jesús, mi mujer, la conocí en la madrileña calle de Serrano. Bueno, ya antes me había llamado la atención durante un partido de rugby en la Ciudad Universitaria a donde iba con mi amigo Pepe los domingos por la mañana a ver si ligábamos. María Jesús iba con una amiga que llamó la atención de Pepe y a mí me gustó ella. Unos días después me la encontré en la calle de Serrano y empezamos a hablar. Así comenzó todo. Ella me dio carrete y lo demás resultó bastante sencillo».
«Cuanto más dinero entra, más inestable te sientes, porque tienes miedo de perderlo».
«He trabajado con muchos: Bardem, Azcona, López Vázquez, Alexandre… Alfredo Landa dijo de mí lo que mejor me define: ‘Berlanga es un hijo de puta con ventanas a la calle, pero si me llama, siempre me tendrá a su lado’. Se hacen amigos míos, pero en los rodajes me odian… Con Azcona dejé de hacer guiones y eso ha hecho que dejemos de vernos; nos juntábamos para buscar ideas… No nos vemos porque ya no se hacen tertulias, la ciudad está llena de coches. Con Azcona siempre hubo una amistad profunda, y se nota cuando nos hemos visto de nuevo, aunque estemos cagándonos en la vida mutuamente».
«Yo no me desvirgué hasta el año 39, en Barcelona, durante un viaje que hice siguiendo al Valencia a un partido de fútbol. La verdad es que no se pudo calificar de magnífica. Yo estaba borracho perdido, tirado en la calle, y una mujer me recogió y me llevó a un meublé y, cuando me despejé un poco, hicimos el amor. Recuerdo que me daban unos calambres espantosos, una cosa horrible. Cuando por la mañana me desperté y fui a pagarle, me di cuenta que mi billetera había desaparecido y me cabreé tanto que empecé a gritarle. Después, cuando me reuní con mis amigos, me dijeron que me habían visto tan borracho que se habían guardado mi cartera por si me la robaban».
«Todas mis películas han tratado de alguien que quiere conseguir algo y no lo logra porque la sociedad se lo impide».
«Fui a la División Azul porque me lo pidió la familia, porque mi padre estaba con petición de pena de muerte. Pero en realidad lo que me motivó a ir fue una chica. Yo estaba enamorado de ella, creí que estando en la División Azul se quedaría prendada de mi valor; no me mandó ni una carta y se hizo novia de mi amigo más íntimo. Me lo pidieron: ‘a lo mejor sirve para que conmuten la pena a tu padre’. Nunca disparé un tiro, jamás maté a nadie. Me pusieron a vigilar en una torre vigía pero no veía nada y me inventaba las cosas. Hacía un frío intenso y a lo que temía era a Drácula… No, no entendí la guerra. Si no he entendido la vida, ¿cómo voy a entender una guerra? La guerra es una complicación de la vida. No sirvió para nada ir a la División Azul. Para conseguir la conmutación de la muerte que recaía sobre mi padre hubo que pasar por el estraperlo de la muerte. Había dos personas, un médico de los ojos y una hermana suya, que cobraban ese estraperlo. Mi padre tenía una fábrica de electricidad y una finca. Lo vendimos todo y le salvamos la vida, pagando».






